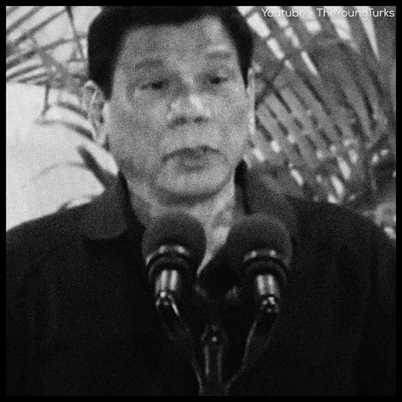 La carnicería antidrogas de Filipinas: "Están matando a todo el mundo"
La carnicería antidrogas de Filipinas: "Están matando a todo el mundo"
Admirador
de Hitler y Harry el Sucio, el presidente de Filipinas, ha iniciado su
propia 'guerra sucia' contra la droga. El resultado: 40 ejecutados al
día.
"Mi orden
es disparar a matar. No me importan los derechos humanos". Recorremos
las morgues llenas y las barriadas en pánico de Manila.
CK Mendoza es muy detallista a
la hora de describir a Roy Rommel Tabat, su compañero sentimental. La
chiquilla -poco más de 16 años- se ha personado en la funeraria Rizal a
media mañana. «Es muy fácil de reconocer. Tiene muchos tatuajes. Tres
calaveras en el cuello, otro que dice el suicidio no es una opción y dos caras del Joker (el personaje de Batman) en la mano», le explica al propietario de la morgue. Según la adolescente, su novio desapareció el 15 de septiembre. Se había rendido el 5 de agosto a las autoridades del barangay (así se llaman los barrios filipinos) asumiendo su condición de drogadicto.
-Llevamos buscándole más de dos semanas-, añade.
-Lo siento, aquí no está-, replica el funcionario mientras atiende a otra mujer que también preguntaba por la suerte de su esposo, otro joven vinculado al mundo del shabu (el apodo local de la metanfetamina). Sin resignarse, CK se dirige luego a Verónica, el siguiente negocio fúnebre ubicado en esta concurrida avenida Arnaiz de Manila. El dueño, que no quiere identificarse -«lo siento, tengo miedo»-, reconoce que CK no es un caso aislado. «Hace media hora vino otra familia. Cada día aparece alguien preguntando por cadáveres de personas relacionadas con la droga», precisa.
En el depósito de Verónica se apila más de media docena de cuerpos no identificados. «Estamos desbordados», dice el empresario. «Desde que Duterte asumió la presidencia recibo entre 10 y 15 cuerpos relacionados con el shabu cada mes. Gente pobre que no puede ni pagar los entierros. A veces terminan en una fosa común».
Uno de los empleados se aviene a levantar los plásticos que cubren a los fallecidos. Un tétrico espectáculo que deja a la vista restos humanos ennegrecidos por la descomposición y en su mayoría con el mismo distintivo: un tiro en la cabeza, en la boca o en la nuca.
Ninguno de ellos es Roy Rommel. «Le pedí que dejara la droga», dice CK antes de continuar su búsqueda.
El tránsito de viudas a través de las funerarias que jalonan Arnaiz se ha convertido en una de las imágenes más recurrentes de la llamada guerra contra la droga que ha lanzado el nuevo presidente filipino, Rodrigo Duterte, y que constituye el eje central de su política desde que asumió el poder el pasado 30 de junio. Una ofensiva que el propio dignatario, devoto de los exabruptos y el insulto -ha llamado «hijo de puta» a Barack Obama y al Papa Francisco-, equiparó recientemente al Holocausto cuando se dijo dispuesto a «masacrar» a tres millones de «adictos».
Quien fuera fiscal durante 14 años y alcalde de la ciudad sureña de Davao durante otros casi 23 puede ser proclive a la hipérbole, pero la sangría que ya prometió durante su campaña electoral no era pura retórica. Las noches de Manila, una ciudad caótica con más de 12 millones de habitantes y cientos de suburbios miserables donde prolifera una legión de consumidores y vendedores de shabu, se han transmutado en escenario de razzias interminables de las fuerzas de seguridad y grupos de vigilantes, que cada jornada dejan un reguero de cadáveres a su paso. Para ser más exactos, casi 40 por día, según las detalladas estadísticas que ofrece cada semana la Policía Nacional Filipina (PNP) sobre el desarrollo de esta ofensiva.
La presencia repetida de cuerpos que aparecen ejecutados con carteles que dicen I am a pusher (Soy un traficante), la acción de sicarios montados en motocicletas y la reciente aparición de las primeras cabezas y despojos humanos quemados en la provincia de Quezón, al este de la capital filipina, comienzan a delinear un escenario que rememora los horrores que vivió Colombia y que todavía sufre México.
Para fotógrafos como Raffy Lerma, la guerra de Duterte ha trastocado por completo la rutina nocturna que realizaban desde hace años. Los reporteros que cubren el turno de noche en el cuartel general de la policía capitalina estaban acostumbrados a retratar accidentes o crímenes aislados. Ahora no pasa casi una velada sin que se vean obligados a fotografiar varios cuerpos acribillados a balazos.
Quizás por ello, los propios fotoperiodistas -recurriendo al conocido humor negro de esta profesión- han modificado los términos que adornan la pequeña oficina que ocupan junto al cuartel de las fuerzas de seguridad. Press Corp, MDP (Manila District Police), se lee en el cartel de la entrada. «Ahora es MDP, Many Death People (Mucha gente muerta), y Fresh Corp (Cuerpo fresco)», señala otro informador de la docena que aguardaba en ese despacho el aviso de la aparición de nuevas víctimas. «En estos meses he visto más muertos que en todo el año que cubrí el turno de noche de la policía cuando comencé con este trabajo. Psicológicamente es algo muy duro», precisa Raffy.
La fotografía que sacó el pasado 23 de julio de una fémina (Jennilyn Olayres) abrazando a su compañero sentimental, abatido por un justiciero, es ahora una suerte de icono internacional que resume el trágico coste que está dejando la ofensiva del presidente. «Lo peor es que hay gente que ha comenzado a llamarnos traidores por mostrar lo que ocurre», le secunda otro compañero.
La conversación se interrumpe cuando alguien anuncia un nuevo incidente en el barangay 286. Es medianoche y la caravana de vehículos de prensa parte a una velocidad suicida a través de las calles capitalinas. El enclave, un conglomerado de chabolas de madera, cartón y planchas de metal que se apiñan unas encimas de otras, es un puro reflejo de la anarquía que domina estos bolsones de miseria en un país de poco más de 100 millones de habitantes, donde 26 millones malviven en la pobreza. Aquí las duchas son simples cubetas rellenas de agua que se derrama con cazos sobre los niños que corretean desnudos por la calle, la gente duerme sobre esterillas -o encima de las mesas- y se cocina con carbón o restos de madera.
Según Mona Lisa, decenas de agentes cercaron el barrio a las 9.30 de la noche. «Cortaron los accesos de la calle y nos obligaron a marcharnos», dice. Ella tuvo que salir del chamizo que compartía junto a su marido, Roldán Amora, de 35 años, que permaneció recostado en el interior.
La llegada de la comitiva de periodistas coincide casi con el repliegue de los policías. Detrás quedan tres cadáveres. Uno de ellos es Roldán. Otros dos chavales reposan en un barracón cercano junto a un charco de sangre. Los restos humanos permanecen tirados en el suelo al costado de una enorme representación del Nazareno Negro, la figura religiosa más venerada de Filipinas, conformando un espectáculo sobrecogedor.
«¡Están matando a todo el mundo! Sí, tomaban drogas ¿y qué? ¿Cómo van a atacar a la policía? ¿Con qué, si casi no tenían ni para comer?», clama entre sollozos la hermana de otra de las víctimas. Mona Lisa coincide con el relato de la señora. Los muertos «no se opusieron» a ser detenidos. «Los únicos que dispararon fueron los policías», acota.
'LIMPIAR' EL BARRIO
Decenas de personas asisten a la escena bajo la torrencial lluvia que se cierne sobre Manila. Entre ellas figura Baby Samilang, la propietaria de la funeraria del mismo nombre, que ha acudido al lugar en la furgoneta de su empresa para intentar convencer a los deudos de que recurran a sus servicios, previo pago, claro está, de los 14.000 pesos (267 euros) que cobra por ellos. «Duterte es un buen presidente. Alguien tiene que poner fin a las drogas», manifiesta.
No lejos de allí, casi un centenar de habitantes del mismo barangay permanen congregados en la cancha de baloncesto del arrabal. Media docena han sido separados y esposados junto a muro. «Estamos verificando su identidad. Éste es un barrio muy golpeado por la droga y lo estamos limpiando», explica el comandante Amante Daro, responsable de los uniformados que habían asaltado el 286.
Cuando los informadores le cuestionan sobre la versión de los habitantes, Daro niega cualquier ejecución extrajudicial. «No hacemos ese tipo de cosas», indica. El oficial ni siquiera habló de muertes. Se refiere a ellos como delincuentes «neutralizados». «Dispararon y no tuvimos otra opción», apunta.
Podría resultar irónico pero, como otros muchos lugares en el país, el barangay 286 votó de forma mayoritaria por Duterte en las presidenciales. El jefe del estado cumplió su promesa electoral. «Mi orden es disparar a matar. No me importan los derechos humanos», reiteró hace días. Tras su toma de posesión, los inquilinos del barrio comenzaron a contar cadáveres. Ocho, hasta el 28 de septiembre.
«El primero murió el 3 de agosto», relata Loida Cillo, una empleada del consejo popular que dirige este laberinto de callejuelas. Sentada frente a una figura de la Virgen Inmaculada Concepción y otra del Santo Cristo de Longos -la parafernalia religiosa es una constante en Filipinas-, Loida aclara que esa primera víctima «era un traficante que recibía la droga de la policía. Por eso le mataron». Loida apoya la política radical de Duterte porque indica que el 286 siempre fue «una especie de supermercado de shabu», pero admite que todos los fallecidos fueron asesinados por la policía. «No se resistieron», sostiene.
La esposa de Danilo Luchavez, de 45 años de edad, todavía no se ha recuperado de la conmoción. Sentada en un banco de madera a metros del cuchitril que usa como residencia, se expresa entre lágrimas. Tesa, así se llama, está consumida por las arrugas. Su existencia es tan precaria como su chamizo o la vestimenta que lleva: una camiseta ennegrecida por la suciedad, unas zapatillas de plástico medio rotas y un pantalón deportivo. Reconoce que ambos -ella y Danilo- dejaban que los adictos al shabu se escondieran en su barracón para drogarse y que su marido llevaba consumiendo ese mismo narcótico desde hacía 15 años. Aduce que lo dejó precisamente cuando Duterte amenazó de muerte a todos los usuarios.
Los policías, asevera, llegaron al callejón donde habitan el 4 de agosto. Debían ser cerca de las tres de la tarde. «No dijeron nada. A mí me sacaron a la calle. Todo fue muy rápido», rememora. Según su relato, Danilo gritó en tagalo (la lengua local): ¡Hindi po ako lalaban, susuko po ako! (¡No pienso resistir, me rindo!). Todavía le dio tiempo a pedir socorro: «¡Por favor, ayuda!».
Después sonaron dos disparos. Cuando los policías abandonaron el lugar, Tesa entró en el habitáculo y encontró a Danilo con un agujero de bala en la nuca y otro en la pierna. «Tengo miedo de que vuelvan a por mí», añade.
A pocos metros de su refugio se encuentra el que ocupaba Alvin Arbus, de 26 años. Su madre, Marilyn, de 62, afirma que el chaval estaba durmiendo. «Los policías abrieron la puerta y le dispararon tres tiros», agrega.
Hasta Loida Cillo, la seguidora de Duterte, sugiere que la acometida policial debería cambiar de objetivo. «¿Por qué siempre matan a los pobres? ¿Por qué no va a capturar a los grandes narcotraficantes?», pregunta al visitante.
Conocido con toda una plétora de apodos, el mandatario siempre ha reconocido que no rechaza el que le permitió traspasar las fronteras nacionales: Harry Duterte, en referencia a su admiración hacia el personaje que encarna Clint Eastwood en la famosa película de 1971. «Siempre ha sido ojo por ojo. ¿Y quién nos lo enseñó? La película de Clint Eastwood. Creo que es una buena película y que tenemos que imitarla», repitió hace sólo unos días en una entrevista radiofónica, donde ratificó además su simpatía hacia otros justicieros del cine como el que protagonizó Liam Neeson en Venganza. «Si eran un mal ejemplo no deberían haberlas exhibido, porque nos han envenenado la mente», convino.
Al igual que la figura de Harry el sucio consiguió intoxicar la percepción de la realidad del presidente filipino, su reconocido carisma ha generado un ingente hechizo sobre la inmensa mayoría de sus conciudadanos, hasta el punto de que una encuesta de principios de julio le otorgaba la confianza de un 91% de la población. Su insistencia en combatir el tráfico y consumo de estupefacientes ha conseguido la adhesión de muchos en un país donde las estadísticas oficiales muestran que el uso de drogas se extiende a un 2,3% de la población. Es decir, 1,8 millones de personas. La tasa más alta de todo el sudeste asiático, según Naciones Unidas.
La admiración que genera en un amplio espectro social se ha transmutado en devoción entre los agentes de policía, un estamento especialmente desprestigiado entre los locales y que ahora casi se sienten estrellas mediáticas. «Aquí todos somos DDS (Duterte Die Hard Supporters; seguidores a muerte de Duterte, en inglés)», asegura el inspector jefe Redentor Ulsano, antes de emprender la enésima batida nocturna.
Rodeado de agentes a los que explica el objetivo de su misión -capturar a un conocido traficante de un barrio capitalino-, Ulsano no tiene empacho alguno en reconocer que adictos y comerciantes de drogas tenían tan sólo dos opciones: «O se rinden o les haremos cantar My way», la famosa canción de Frank Sinatra, que en Filipinas, por una extraña creencia popular, se asocia con la muerte. «Hemos recibido un gran apoyo moral del presidente. Ésta es nuestra gran oportunidad de acabar de una vez por todas con este problema», coincide el comandante Daro, durante su operación en el barangay 286.
No sólo son palabras de aliento. Los uniformados han comenzado a percibir pagas extras por su participación en estos operativos cuyos resultados -las «tasas de eficiencia», en palabras de Ulsado- se exhiben hasta en enormes paneles colocados frente a las comisarías de policía. El mismo jefe de la policía, el general Ronald Bato Dela Rosa, se felicitó hace poco por el desempeño de sus fuerzas, que según él han conseguido reducir «el suministro de drogas entre un 80 y un 90%» en todo el país y han promovido la «rendición» de más de 730.000 usuarios o traficantes de estupefacientes. También la muerte de otros 3.500.
El problema es que en los listados de individuos vinculados a este negocio figuran hasta 11.000 policías, según aseveró el mismo Duterte. «¿Cómo vamos a hacer respetar la ley si nosotros somos los drogadictos?». V.M. habla con conocimiento de causa. Desde hace 14 años alterna su profesión, policía, con la toxicomanía. Hace un mes y medio se entregó de forma voluntaria después de que sus propios compañeros le advirtieran que figuraba en las listas anónimas que se están distribuyendo con los nombres de las futuras víctimas de la guerra contra la droga. Desde esa fecha permanece recluido en un centro de rehabilitación de Manila «a la espera de mejores tiempos», observa con una gran sonrisa. «Ya han asesinado a otro policía de mi unidad y tenía miedo de acabar como él», cuenta.
PISTOLAS Y POPULISMO
Dominado por su irrefrenable verborrea, Duterte no ha dudado en publicitar delante de las televisiones locales listados de supuestos personajes relacionados con el narcotráfico. Catálogos de nombres que incorporan algunos de los cientos de miles que han comparecido ante las autoridades para asumir su dependencia y prometer que dejarían ese hábito.
Muchos de ellos lo han abandonado a la fuerza. Después de ser asesinados por pistoleros desconocidos tras ser incluidos en esas listas negras.
Genma García guarda una copia de la hoja con 20 nombres marcados que le dieron en el barangay. Su esposo Máximo García era uno de ellos. «Le acusaban de traficante. Al día siguiente fue a rendirse para limpiar su nombre. Le dijeron que era por su propia seguridad», recuerda la señora, de 51 años.
García también conserva con mimo la fotografía de la «graduación» de Dánica May, su nieta de cinco años. La imagen muestra a la pequeña tocada con un birrete rosa, una capa y guirnaldas del mismo color. La niña tenía unos enormes ojos marrones, pero ni siquiera esa jornada festiva consiguió arrancarle una sonrisa.
Quizás porque la vida nunca fue generosa con ella. Los García, 18 de ellos, residen en otro habitáculo indigno de llamarse vivienda. Dos casetas de madera y latón, donde las habitaciones -se ríen cuando el periodista utiliza esa palabra- son una simple separación establecida con un hoja de cartón colgada en mitad de la estancia. Las construyeron encima de estacas anticipándose a las riadas que suelen inundar el lugar con las lluvias.
Tras reportarse a las autoridades, Máximo regresó a su domicilio. Tres días más tarde, a las 12.30 del mediodía, se encontraba cocinando en un horno de barro. Dos jóvenes montados en una motocicleta y con el rostro cubierto por pañuelos y gorras se aproximaron al recinto. Uno de ellos se bajó del vehículo y comenzó a disparar.
García logró huir pese a resultar alcanzado por cuatro balas. Su nieta Dánica se bañaba en un barreño cercano antes de irse al colegio. No llegó nunca a clase. Uno de los proyectiles le destrozó el cerebro. «Mi marido votó por Duterte. Quería que acabara con las drogas, pero no de esta manera», considera Genma antes de besar la foto de Dánica y guardarla en una bolsa.
Para el conocido abogado y defensor de los Derechos Humanos José Diokno, los paralelismos entre la dinámica que mantiene Duterte y la que llevó a Ferdinand Marcos a transformarse en un dictador son tantos como «preocupantes».
«La primera víctima que fusiló Marcos fue precisamente un traficante de drogas», denuncia. «Pero además están las ejecuciones extrajudiciales, los poderes de emergencia que se ha otorgado y el miedo, que utiliza como lo hizo Marcos. Antes era el miedo a los comunistas, ahora es el miedo a la droga. Con Marcos te tachaban de comunista y estabas acabado. Ahora Duterte puede acusar a cualquiera de traficante, sin mostrar pruebas, y su suerte está echada».
No hay comentarios:
Publicar un comentario